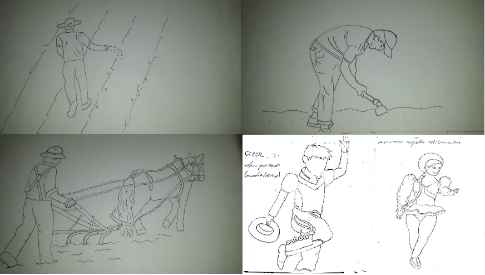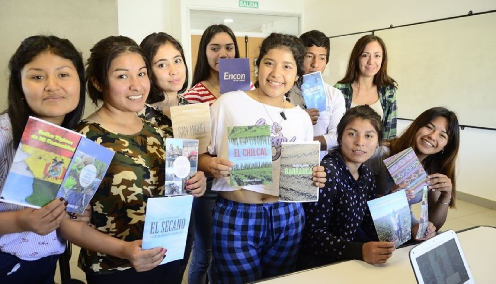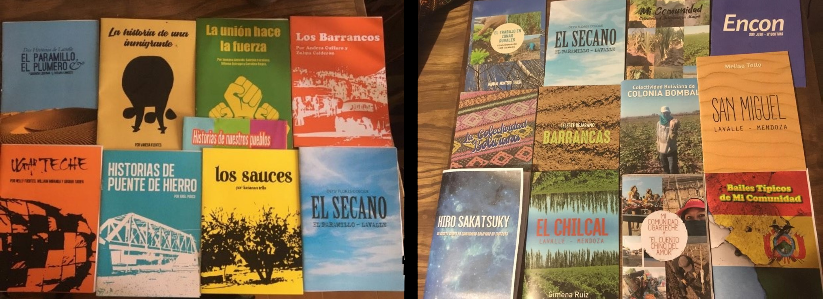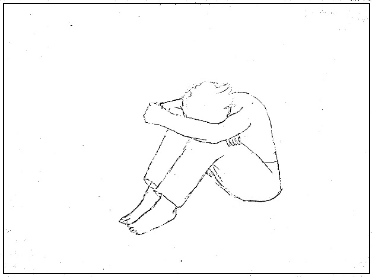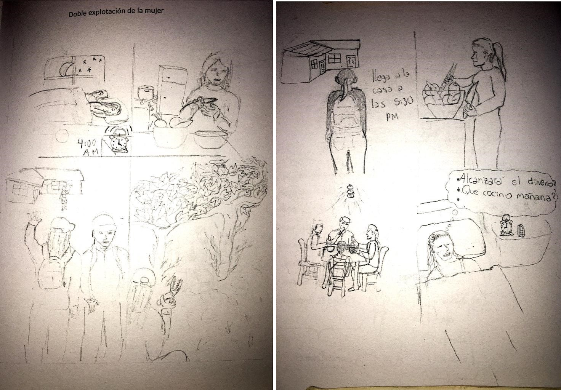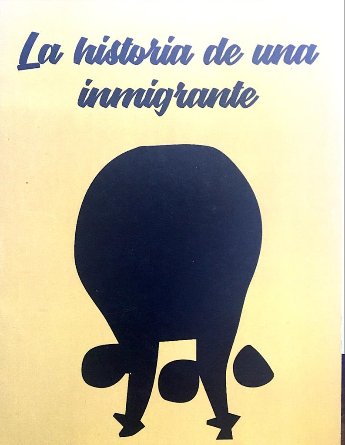Los y las
subalternas pueden hablar:
algunas reflexiones sobre historia y memoria a partir de una
experiencia
pedagógica
Subalterns
can speak: some
reflections on history and memory from a pedagogical experience
Laura
Rodríguez Agüero
Consejo
Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas
(CONICET),
Universidad
Nacional de Cuyo, Argentina.
lrodriguezaguero@gmaail.com
Resumen. En el presente trabajo
nos proponemos reflexionar acerca de las posibilidades, límites
y desafíos que
se presentan en la práctica docente cuando jóvenes de
sectores subalternos
emprenden la tarea de escribir sus propias historias. Estas reflexiones
surgen
a partir de una experiencia pedagógica desarrollada en el marco
del Programa
Pueblos Originarios y Escuelas Rurales de la UNCuyo. Consideramos que la fragmentación y la
discontinuidad es un rasgo de la memoria colectiva de los sectores
subalternos,
sin embargo, en ocasiones encuentra espacios para expresarse y
tensionar la
historia oficial. En esa dirección, en esta ocasión,
decidimos convertir
nuestros espacios curriculares en ámbitos de reflexión
personal y colectiva
donde los y las subalternos (parafraseando a la filósofa india
Gayatri Spivak)
“pudieron hablar”, para luego plasmar sus historias en
fanzines.
Palabras
clave. Historia, memoria,
subalternidad, acceso a la universidad, jóvenes.
Abstract.
In this paper we propose to reflect on the possibilities, limits
and
challenges that arise in teaching practice when young people from
subaltern
sectors undertake the task of writing their own stories. This
pedagogical
experience has been developed within the framework of the Program for
Indigenous Peoples and Rural Schools of the UNCuyo. We consider that
the
collective memory of the subaltern sectors is characterized by the
fragmentary
and discontinuous, however, it sometimes tries to find spaces to
express itself
and stress the official history. In that direction, on this occasion we
decided
to turn our curricular spaces into areas for that reflection -personal
and
collective- in which subaltern people (paraphrasing the Indian
philosopher
Gayatri Spivak) “could speak”.
Keywords.
History, memory, subalternity, university access, young people.
Introducción
[1]
Los nadies:
los hijos
de nadie, los dueños de nada.
(…)
Que no son, aunque
sean.
Que no
hablan idiomas,
sino dialectos.
Que no
hacen arte, sino
artesanía.
Que no
practican
cultura, sino folklore.
Que no son
seres
humanos, sino recursos humanos.
Que no
tienen cara,
sino brazos.
Que no
tienen nombre,
sino número.
Que no
figuran en la
historia universal, sino en la crónica
roja de la
prensa
local.
Eduardo
Galeano. Los nadies (1940)
En el presente
trabajo nos proponemos
reflexionar acerca de las posibilidades, límites y
desafíos que se presentan en
la práctica docente cuando jóvenes de sectores
subalternos emprenden la tarea
de escribir sus propias historias. La
sistematización de experiencias es una metodología
ampliamente utilizada
en el campo educativo. Tal como ha señalado Jara (2013),
consiste en la
interpretación crítica de una o varias experiencias, que
son reconstruidas para
dilucidar la lógica y los sentidos subyacentes en el proceso
vivido, los
diversos factores que intervinieron y su relación. La
sistematización se
propone producir conocimientos y aprendizajes significativos que
posibiliten
“apropiarse críticamente de las experiencias vividas,
comprenderlas
teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva
transformadora”
(Jara, 2013, p. 78).
Consideramos que
la memoria colectiva de los
sectores subalternos se caracteriza por lo fragmentaria y discontinua,
sin
embargo, en ocasiones intenta encontrar espacios para expresarse y
tensionar la
historia oficial. En esa dirección, a partir de una experiencia pedagógica desarrollada en
el
marco del Programa Pueblos Originarios y Escuelas Rurales de la UNCuyo, decidimos convertir nuestros espacios
curriculares en ámbitos para esa reflexión personal y
colectiva en la que los y
las subalternos (parafraseando a la filósofa india Gayatri
Spivak) “pudieran
hablar”, para luego plasmar sus historias en fanzines
[2]
.
El Programa Pueblos Originarios y Escuelas Rurales se implementa desde el año 2004 y depende
de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo.
Durante ese año, a
raíz de que un importante grupo de alumnos/as de comunidades
huarpes
[3]
no lograra
ingresar a la carrera elegida, se decidió complementar la beca
que ya se les
otorgaba con una Nivelación Académica previa al curso de
ingreso a las diversas
facultades. Para ello se incluyó información y
orientación vocacional, como así
también una propuesta pedagógica que contemplaba
Comprensión y producción de
textos, Historia, Matemática, Informática,
tutorías y un espacio de actividades
vinculadas al deporte y la recreación. Este cursado apuntaba a
fortalecer la
ambientación a la vida en la ciudad y a brindar las herramientas
necesarias
para el desarrollo y la permanencia en la universidad. Durante el
cursado anual
los y las estudiantes debían asistir y aprobar distintos
espacios curriculares.
Hacia 2012 las postulaciones a la beca por parte de la población
huarpe
comenzaron a menguar por lo que el programa se amplió a
estudiantes
provenientes de escuelas de gestión social (organizadas desde
las propias
comunidades) y a poblaciones rurales en general. A su vez, de
comunidades
huarpes se amplió a pueblos originarios con el objetivo de
incluir a otras
poblaciones tales como quechua y aymara pertenecientes
a la
robusta comunidad boliviana de la provincia y a población
mapuche/pehuenche del
sur de Mendoza.
Convencidas de
que el aprendizaje significativo es
aquel que se vincula con la vida de los y las estudiantes, a partir de
2018, desde los espacios
curriculares
Historia y Comprensión y producción de textos, llevamos a
cabo un proyecto que
se propone reconstruir y reflexionar sobre la propia historia a la luz
del
estudio de “la Historia”, utilizando herramientas y
recursos brindados por
ambas materias. La idea es que mientras reconstruyen -y reflexionan-
sobre sus
trayectorias vitales y comunitarias, los y las estudiantes pongan en
práctica y
trabajen con contenidos y procedimientos necesarios para su ingreso a
la vida
universitaria (conocimientos de informática, historia argentina
y herramientas
para comprender y producir un texto).
Esta
apuesta pedagógica por un lado estuvo (y está) atravesada
por múltiples
dificultades y desafíos, ya que promover
espacios en los que los y las alumnas tomen la palabra implica
enfrentarnos a una serie de factores y dimensiones inesperadas,
sumamente
complejas de abordar desde la práctica docente. A la vez,
reflexionar
críticamente sobre la experiencia docente en un escenario como
el aludido,
permite nuevos aprendizajes sumamente ricos para revisar dicha
práctica. A
continuación, presentaremos algunas herramientas conceptuales
que guiaron esta
experiencia pedagógica para luego describir el proceso de
elaboración de
fanzines.
Algunas
precisiones conceptuales
[4]
En la experiencia
pedagógica llevada a cabo hemos
tenido en cuenta algunas herramientas conceptuales que nos han servido
para
encarar y reflexionar sobre la tarea realizada, siempre en permanente
ida y vuelta
entre teoría y práctica.
En primer lugar,
tenemos en cuenta que la memoria
es una construcción individual y colectiva, es decir que es una
construcción
social que involucra tanto los contextos en los que se producen los
discursos
del pasado, las posiciones sociales que cada sujeto ocupa en esos
contextos,
así como las experiencias de vida personales y grupales. En esa
dirección
seguimos a Halbwachs cuando señala que el recuerdo individual es
sustentado y
organizado por la memoria colectiva, es decir, por un contexto social
del que
forman parte el lenguaje, las representaciones sociales del tiempo y el
espacio, las clasificaciones de los objetos y de la realidad externa al
sujeto,
y las relaciones que el individuo mantiene con la memoria de los
demás miembros
de un mismo ambiente social. Es decir que, para que sea posible
reconstruir un
recuerdo, es preciso que esta reconstrucción se haga a partir de
datos o
nociones comunes que comparten quienes conforman un grupo social. Por
lo tanto,
recordar significa volver a evocar mediante la interacción
social, el lenguaje
y las representaciones colectivas, o sea, reactualizar la memoria del
grupo
social de pertenencia (Halbwachs, 2004, p.263 -287). Dicha
reactualización sólo
es posible a través de la existencia de los marcos sociales
[5]
que aseguran la supervivencia del
recuerdo colectivo.
El trabajo que
realizamos con estudiantes de
pueblos originarios y de zonas rurales implica acudir a esos marcos
sociales,
interrogarlos, tensionarlos. En este punto es importante mencionar que
los
sujetos interpretan su propia historia y la de los otros bajo
circunstancias
dadas que inexorablemente los constriñen, razón por la
cual, esta operación
viene acompañada por una serie de problemas vinculados con
ciertas marcas de
origen de los y las jóvenes. En este punto podemos
señalar que las marcas de
clase, raciales/étnicas, generacionales y genéricas
atraviesan y configuran
dichos marcos y generan algunas dificultades al momento de evocar el
pasado.
Una de ellas, mencionada al comienzo, tiene que ver con la
fragmentariedad de los
marcos memoriales debido, entre otras cosas, a la condición de
migrantes
recientes de muchos/as de ellos/as que les impide conocer trayectorias
familiares más allá de su madre o padre. Sumado a otros
condicionantes tales
como el escaso acceso a la educación formal, el analfabetismo y
en algunos
casos el limitado manejo del castellano de familiares cercanos,
además del
exiguo tiempo con el que cuentan para realizar este tipo de
reflexiones.
Además, tal como ha señalado Halbwachs, las relaciones
sociales de dominación
determinan la forma del proceso de recuperación y
articulación de las
narrativas sobre el pasado, hecho que observamos claramente en la
experiencia
pedagógica aquí presentada cuando lo que predomina es la
ausencia o la
tergiversación de estas historias en los escasos registros
escritos.
En
relación con esto último, seguimos a Gramsci
cuando señala que las clases subalternas no constituyen un actor
homogéneo, y
que, por el contrario, su composición es múltiple y
contradictoria. El pueblo
es un conjunto de clases subalternas compuesto por diversos estratos
determinados no sólo por el espacio, sino también por el
tiempo. Es decir, las
formaciones culturales de los subalternos y subalternas difieren de las
de los
estratos cultos, y a su vez se configuran en la dinámica de las
relaciones
sociales y las particularidades ideológicas del proceso
histórico por el que
atraviesa el conflicto social. Por esta razón, las
prácticas culturales y la
construcción de la memoria colectiva de los sectores populares,
dado que se
organizan desde dichas determinaciones sociales, en su condición
de
subalternidad, carecen de sistematicidad y se estructuran de modo
fragmentario
y discontinuo (Gramsci, 2004, pp. 488-489). Este señalamiento
realizado por
Gramsci es sumamente iluminador para nuestra experiencia ya que el
principal
obstáculo con el que se encuentran los y las estudiantes es la
discontinuidad
de las historias y la ausencia de sistematicidad. De hecho, el trabajo
comienza
con el interrogante planteado por Ezequiel Adamovsky (cuyo libro
“Historia de
las clases populares en Argentina” sirve de guía para el
cursado)
[6]
sobre las
posibles causas que expliquen la ausencia de historias de los y las
subalternas
contadas en primera persona (punto que retomaremos más
adelante).
Una herramienta
teórica y metodológica que nos
sirve para llevar a cabo esta experiencia es la historia oral, ya que
para
incluir las voces de los sectores subalternos (en este caso
reconstrucciones en
primera persona) resulta primordial utilizar testimonios y entrevistas
que nos
aproximan a aquellos sectores sociales que no se hallan “registrados” en el
acervo documental. Paul Thompson señala que, entre las fuerzas y
potencialidades de la historia oral se hallan las “voces ocultas” de
aquellos sujetos “cuyas vidas están al margen del poder y
cuyas
voces permanecen ocultas porque sus vivencias improbablemente sean
documentadas
en los registros” (Thompson, 2003, p. 21). Para este autor,
las voces escondidas pertenecen sobre todo a las mujeres, razón
por la cual la
historia oral ha sido fundamental a la hora de hacer historia de
mujeres,
aunque también incluye a otros sectores sociales como
trabajadores no
sindicalizados, marginados, etc. Otra de las potencialidades es la de
las “esferas escondidas”, es decir, “los aspectos de la mayoría de la vida de
las personas que raramente aparecen representadas en los registros
históricos” (Thompson, 2003, p. 22). En esa dirección,
al no
encontrar acervos documentales ni registros escritos, la principal
fuente de
información usada por estudiantes es la entrevista a familiares,
vecinos y
personas conocidas en general. Tal como afirma Thompson, las primeras
búsquedas
realizadas por los y las estudiantes con herramientas de la historia
oral,
los/as -y nos- llevan a descubrir esferas inimaginadas de sus
trayectorias
individuales y comunitarias.
Por
último, otro elemento que tenemos en cuenta al
intentar reconstruir historias “parciales y
discontinuas” a partir de testimonios, son “los
trabajos de la memoria”, algunos de los cuales son el silencio,
el recuerdo y
el olvido. El silencio y el olvido, presentes siempre en los procesos
de
memoria, son “difícilmente detectables y constituyen la
otra cara del recuerdo
(…) Hay silencios que
pueden significar ocultación; o señalan el límite
entre lo que el comunicador
considera decible o indecible. La ocultación reproduce una
voluntad de
esconder, de eliminar de la comunicación un objeto que no ha
sido olvidado” (Cuesta
Bustillo, 2007, p. 32). Este trabajo
puede ser realizado tanto por la memoria individual como por las
memorias de
grupo (Cuesta Bustillo, 2007).
Sin embargo, entre ambos conceptos hay diferencias, ya que el hecho
de que
una sociedad no hable sobre un tema, no implica que el mismo haya sido
olvidado, sino que pueden haber actuado ciertos factores como el temor
a no ser
creído, las circunstancias sociales o la imposibilidad de
expresar lo
indecible. Este “trabajo de la memoria” está
presente a lo largo del proyecto
descripto. El silencio como ocultación o límite entre lo
decible e indecible
resulta crucial. Tal como han expresado en más de una
oportunidad los/as
estudiantes, muchas de sus historias son muy dolorosas para ser
contadas, razón
por la cual algunos/as de ellos/as deciden no participar del proyecto.
Sin
embargo, en las experiencias realizadas hasta el momento, con el
transcurso de
las clases todos/as terminan uniéndose y reconstruyendo sus
historias.
La
experiencia fanzinera
En esta propuesta
participaron durante 2018, 2019,
2020 y 2021 estudiantes de comunidades de pueblos originarios, de la
comunidad
boliviana, y chicos y chicas egresadas de escuelas vinculadas a
organizaciones
comunitarias de barrios de la ciudad de Mendoza y de Godoy Cruz. Su
desarrollo
fue transversal a los espacios curriculares Historia,
Comprensión y Producción
de Textos e Informática.
La experiencia
contó de los siguientes
momentos: en primer lugar, al comenzar el cursado y como parte de las
actividades diagnóstico, debieron escribir sus historias de
vida. Esta herramienta
metodológica (método
biográfico) consistió en “el despliegue de sucesos
de vida (cursos de vidas) y
experiencias (historias de vida) a lo largo del tiempo, articulados con
el
contexto inmediato y vinculados al curso, o historias de vida de otras
personas
con quienes han construido lazos sociales (familia, escuela, barrio y
trabajo)”
(Sautu, 2004, p. 22). La investigación biográfica, al
estar focalizada en las
experiencias personales, lleva a que el relato que hace la persona no
sea “sólo
una descripción de sucesos sino también una
selección y evaluación de la
realidad” (Sautu, 2004, p. 23). Esas historias, compartidas en el
aula, si bien
no son utilizadas en ese momento sirven como primer acercamiento al
ejercicio
propuesto por el proyecto.
En segundo lugar,
los y las alumnas debieron, al final
de cada
trabajo práctico de Historia argentina realizado con el texto de
Ezequiel
Adamovsky “Historia de las clases populares en la
Argentina”, escribir un
“texto paralelo” en el que reflexionaron sobre el proceso
histórico estudiado,
a partir de la historia personal y comunitaria. Así, por
ejemplo, si se estaba
estudiando la inmigración de comienzos del s. XX, debían
hacer referencia a las
migraciones recientes en la región; si se estudiaba las
condiciones de trabajo de
determinados colectivos de trabajadores/as en determinado momento
histórico,
ellos/as debían reflexionar sobre las condiciones de trabajo
propias y de sus
comunidades. A su vez, cuando estudiamos la situación de las
mujeres en
distintos momentos históricos, debían analizar qué
papel cumplían las mujeres
en sus comunidades, de qué modo se expresaba la división
sexual del trabajo en
el campo y cómo se conjugaban y tensionaban las tareas en los
ámbitos
productivo y reproductivo para las mujeres en ámbitos rurales.
La elaboración
de los “textos paralelos” llevó entre tres y cuatro
meses.
En
simultáneo, desde Compresión y producción de
textos se dedicaron a buscar
en internet información sobre sus propias comunidades
según su lugar de
residencia (en lo posible realizada por sus propios miembros). En
general se
encontraron con escasa o nula información y muy pocas voces
propias, en el caso
de chicos/as provenientes de bachilleratos populares del Gran Mendoza,
solo
hallaron noticias policiales. A partir de ese momento, comenzó
la búsqueda de
todo tipo de información y fuentes que les permitiera armar su
historia y su
fanzine. Desde el comienzo la profesora de informática les
brindó herramientas
para construir documentos en forma colaborativa con las docentes y dar
los
primeros pasos en alfabetización informática (Ponce,
2020).
Una vez
finalizada la búsqueda y terminados los
trabajos prácticos, hacia el final del cursado, los/as
estudiantes debían
juntar todos los “textos paralelos”, elegir una de las
dimensiones abordadas y
ampliarla. También debieron retomar algunas de las preguntas de
Adamovsky sobre
las posibles causas de los silencios e interrupciones en la
transmisión de las
memorias en sectores subalternos, realizar entrevistas y registrar sus
realidades con fotos o dibujos. En esa instancia fue sumamente
gratificante
descubrir excelentes
narradores, fotógrafos/as y dibujantes.
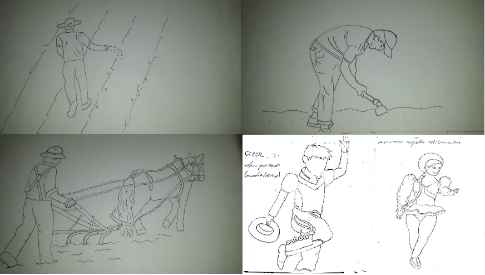
Dibujos de los y las
estudiantes de 2018 y
2019 que retratan el trabajo rural y la cultura boliviana
El tercer paso
contempló un taller de
elaboración de fanzines dictado por Gonzalo Varas e integrantes
de la fanzinera
Impar editorial (Nazareno Bravo y Diego Fiat). Los talleristas los
introdujeron
en la historia de estas publicaciones, llevaron al aula diversos
fanzines para
que los y las chicas hojearan y leyeran, y dictaron una clase
práctica sobre
cómo armar un fanzine. A partir de ese momento, y luego de
múltiples
correcciones de las docentes, que apuntaron principalmente a pulir la
capacidad
de producir un texto de modo ordenado y correcto (en gramática y
ortografía)
comenzó la elaboración de cada publicación.
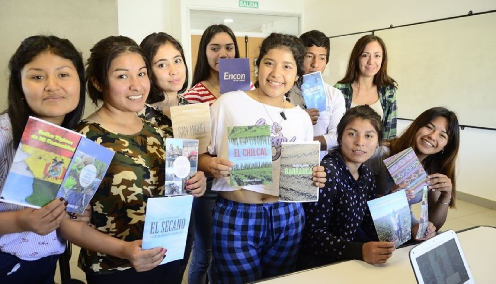
Foto de Cristian
Martínez para El Otro
diario https://elotro.com.ar/los-fanzines-nos-permitieron-contar-nuestras-costumbres-y-sentimientos/
Vale la pena
señalar que la elección del formato
fanzine se debió a que su construcción libre y flexible
permite correrse de la
estructura formal del articulo o libro. Tal como han señalado
Bravo y Alvarado.
El fanzine ha
resultado una estrategia de comunicación para grupos, colectivos
y personas que
por distintos motivos, han logrado hacerse lugar al margen de los
espacios
hegemónicos de comunicación. Fanáticxs de
algún tema, grupos políticos anti
sistémicos, movimientos de arte disruptivos y, en general,
identidades no
reconocidas y/o disidentes, son algunxs de los perfiles que prevalecen
entre
quienes apelaron al fanzine para comunicar sus ideas y dejar registro
de
discursos y perspectivas incómodas o invisibilizadas (Bravo,
Alvarado, 2020, p.
4).
En la provincia
de Mendoza desde hace unos años se
ha consolidado un circuito de autopublicaciones que ofrece encuentros
periódicos e intercambio de material en ferias. “Se trata
de un circuito
dinámico y en crecimiento que, aún sin una
coordinación centralizada y apelando
a la autogestión en tiempos de crisis económica,
gestó más de 400 publicaciones
artesanales desde el comienzo de nuestro relevamiento en 2015”
(Bravo,
Alvarado, 2020).
Durante 2018 y
2019 además, nos comunicamos con el
autor del libro base del cursado, Ezequiel Adamovsky, quien
escribió unas
palabras a modo de prólogo que quedaron impresas en cada
fanzine, cerrándose el
acto de comunicación: los/las estudiantes leyeron al autor y el
autor los/las
leyó a ellos/as. Como cierre del proceso, conseguimos los
recursos para
imprimir los fanzines y asistimos con los y las jóvenes a ferias
de fanzines
donde ellos y ellas tuvieron la oportunidad de vender y comprar
fanzines,
relatar su experiencia y acercarse a otras sumamente novedosas para
ellos/as
(Ponce, 2020).
Desde 2018 se han
publicado 25 fanzines que versan
sobre múltiples temas como las condiciones laborales en el
campo, las características
de diversos trabajos informales y formales en ámbitos rurales,
la situación de
peones dedicados/as al cultivo y a la cosecha en la vitivinicultura, la
horticultura, olivicultura y la fruticultura, los trabajos
“heredados” de
generación en generación, el trabajo de migrantes en la
región de Cuyo, el
trabajo de las mujeres en los ámbitos productivo y reproductivo.
Un lugar
central ocupó la cultura boliviana en sus distintos aspectos:
comidas
(recetarios bolivianos), danzas, celebraciones religiosas, entre otras.
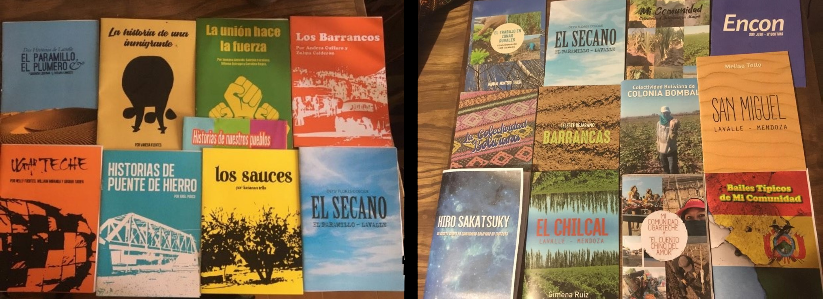
Fanzines 2018 y 2019
Algunas
dificultades, varios aprendizajes y grandes
desafíos para repensar la práctica pedagógica
Durante el
desarrollo de este proyecto se
abrieron novedosas instancias que nos sirvieron para repensar nuestra
práctica
como profesoras e investigadoras. En el caso de Historia, las
reflexiones que
disparaba la pregunta de Adamovsky sobre las causas de la ausencia de
registros
de historias de sectores subalternos en primera persona, fueron
reveladoras ya
que algunas de las respuestas de los y las estudiantes apuntaron a la
idea de
que el miedo y el dolor explicaban las dificultades para contar y
transmitir
sus historias.
W., un
estudiante de origen boliviano, comienza
su fanzine de esta manera “Muchas veces las clases populares no
cuentan sus
historias porque a nadie le importan. Otras veces son las mismas
personas de
esas clases quienes las olvidan por ser muy dolorosas. Quienes no viven
el
dolor no lo van a entender”. Tanto W. como otros
compañeros, todos ellos
migrantes bolivianos, señalaron que el motivo de dicha ausencia
radicaba en que
sus historias eran demasiado dolorosas para ser recordadas. En la frase
final
de W. (quienes no viven el dolor no lo van a entender) también
resulta
reveladora ya que muchos de ellos/as plantearon que “las personas
de la ciudad”
no tenían dimensión del sufrimiento y sacrificio que
implicaba ser peón rural;
y que esa imposibilidad de empatía obstaculizaba la posibilidad
de transmitir
sus experiencias. “Muchas veces he visto hombres llorando a la
orilla del
surco, no queriendo vivir más” relataba W. sumamente
conmovido.
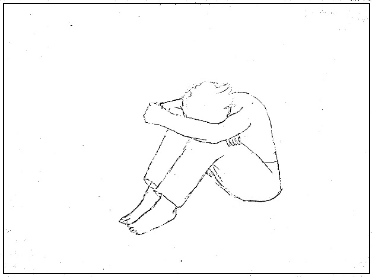
Dibujo realizado por W. para
su fanzine
P., otra
estudiante de origen boliviano hizo
foco en el miedo: “las clases subalternas no suelen dejar
testimonios y otros
hablan por ellos porque temen ser discriminados, echados de sus
trabajos y no
poder sacar adelante a su familia” señalaba la joven,
haciendo referencia a
posibles represalias por parte de las patronales. También en esa
dirección M,
estudiante de origen huarpe hizo hincapié en la
manipulación de la información:
“a ciertos sectores no les conviene que se conozca como viven las
personas de
los sectores populares” y por ese motivo “no se les da
espacios para contar sus
historias” apuntando a la falta de escucha más que a las
ganas o posibilidades
de hablar por parte de la gente de su comunidad. Como podemos observar,
los/as
estudiantes aportaron elementos diversos para pensar este enorme
problema
historiográfico y esto interpeló la posición de la
profesora de Historia como
docente e investigadora.
Otro punto
problemático se presentó cuando
estudiantes de las comunidades huarpes se encontraron con relatos de la
historiografía local que señalaban que “los huarpes
habían desaparecido hacía
cientos de años”. Este hecho, sumado al proceso de
organización comunitaria que
desde hace años se viene desarrollando en el secano lavallino y
que ha llevado
a la conformación de once comunidades huarpes, llevó a
algunas jóvenes a
reforzar su auto identificación como pueblo huarpe. En este
punto fue
interesante observar cómo ciertas representaciones del pasado,
dominantes en
ámbitos académicos, fueron cuestionadas y puestas en
tensión por los/as propios
protagonistas. De esta experiencia pedagógica salieron varios
fanzines que
reconstruyen las historias y la cultura de esas comunidades.
Por
último, un aspecto que interpeló
especialmente a las estudiantes mujeres y que atravesó todo el
trabajo en
taller se vinculó a las relaciones entre los géneros
sexuales al interior de
sus comunidades de pertenencia, a partir de en lo que Adamovsky
denomina en su
libro “la doble explotación de las mujeres”. En esa
dirección, varias
estudiantes reconstruyeron las condiciones de trabajo de las mujeres en
las
fincas, demostrando cómo a las pesadas faenas en el campo, se
les suman las
tareas reproductivas y de cuidado, que en zonas rurales son aún
más pesadas
debido a la falta de comodidades y servicios. En ese sentido P.
decidió contar
la historia de Santusa, un personaje ficcional que representaba a la
laboriosa
mujer boliviana:
Ella es
boliviana, de baja estatura, de tez morena, con unos kilos de
más (…) Santusa
se levanta a las 4:30 am, prepara botellas de agua para tomar durante
el día,
la comida que le va a dejar a sus hijxs y la que se va a llevar ella y
su
marido al trabajo (…) A las 18 llega a su casa muy cansada,
limpia, cocina,
lava la ropa del trabajo (a mano) y recién se acuesta a
descansar (…) Los
sábados es día de pago, sale a “la ruta”
cerca del mediodía a ver si le pagan,
ya que hay semanas que los jefes no les pagan su semana laboral
“porque no
tienen plata para pagarle a los peones”. Después de cobrar
vuelve para su casa
a continuar con las labores domésticas. Los días domingos
sale al “persa”
(feria donde venden de todo), compra los alimentos que va a necesitar
para
poder comer durante la semana y regresa a su vivienda.
Luego de la
descripción de la faena diaria, P.
reflexionaba sobre los efectos de la doble jornada de trabajo sobre la
salud de
Santusa:
Todos esos
días de trabajo en el frio han enfermado a Santusa que tiene
mucha tos, fiebre,
le duelen las manos y algunas partes del cuerpo. Pero así sale a
trabajar, ella
sola se automedica para aliviar, disminuir los dolores y poder aguantar
en el
trabajo. Ella pese al mal estado de salud sigue trabajando directa e
indirectamente, pues lo hace para poder sobrevivir y por “amor".
Las comillas
de la palabra amor vienen a poner
en cuestión la difundida idea de que las mujeres realizan tareas
de cuidado no
porque les hayan sido históricamente asignadas sino “por
amor”. El fanzine que
se tituló “El cuento chino del amor” finaliza con la
siguiente reflexión: “Por
mucho tiempo, a lo largo de la historia, y se puede decir que hasta la
actualidad nos han hecho creer que realizar las tareas
domésticas es algo
natural en nosotras y que lo realizamos por “amor” o por el
simple hecho de
tener un cuerpo de mujer”. Con ese cierre P. denuncia la
situación de extrema
precariedad en que viven y trabajan las mujeres de su comunidad,
desnaturalizando la asignación de las mujeres a las tareas
domésticas.

Fanzine de P. sobre su
comunidad
También
N. otra estudiante de familia boliviana
relató una historia similar, sólo que describió
las tareas productivas y
reproductivas de las mujeres de su comunidad a través de una
historieta:
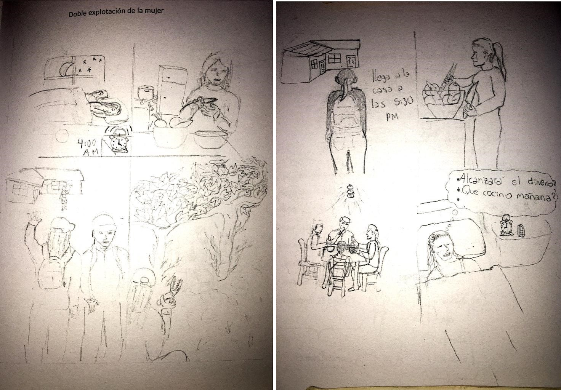
Historieta de N. en el fanzine
“Ugarteche”
Por
último y también en relación con las
historias protagonizadas por mujeres, V. decidió investigar y
relatar la
trayectoria migrante de su mamá, desde Bolivia hasta Mendoza.
Este caso fue
particularmente problemático debido a que el proceso de
investigación fue muy
movilizante para ella, al encontrase con una historia marcada por el
dolor, la
violencia y abusos de distinto tipo. Cada clase V. lloró al
compartir la nueva
información que iba obteniendo. Este caso excedió las
paredes del aula ya que
tuvimos que recurrir a la secretaría DDHH de la Corte para
denunciar la
situación de su mamá y sus once hijos/as en la finca en
la que vivían. Pese a
contar con toda la información necesaria, V. anunció que
no realizaría su
fanzine, decisión que las docentes respetamos. No obstante,
luego de unos meses
se decidió a escribir “Historia de una migrante”
donde reconstruyó y puso en
valor la historia de su mamá.
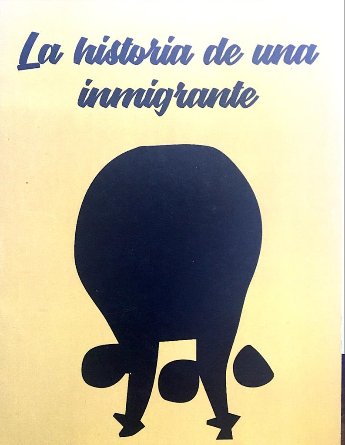
Fanzine de V.
Unas
pocas notas finales y muchas preguntas
Brevemente
diremos que algunas notas comunes a
todos los casos fueron: la dificultad para rastrear la historia
familiar, el
desconocimiento -total en algunos casos- de dicha historia, la escasa
comunicación con los adultos de la familia, la discontinuidad en
las historias
de vida debido a importantes y repetidos silencios; y el entusiasmo,
así como
el miedo y la angustia en algunos casos, al reconstruir la propia
historia.
La idea de
realizar este proyecto surgió a partir
de una preocupación que tenemos como docentes en relación
con la distancia que
suele existir entre los contenidos (en este caso de Ciencias Sociales y
Humanas) que circulan en escuelas y universidades, y las necesidades e
intereses de estudiantes. Siguiendo a Laura Benadiba, entendemos que
“en la
transmisión del pasado se encuentra la llave para comprender el
presente, y
principalmente para valorarlo desde una actitud crítica y
activa” (Benadiba,
2007, p.13). Y que si bien existen diversas formas de transmitir el
pasado
“todas son válidas en la medida en que sean significativas
tanto para
nosotros/as como para los/as alumnos/as (…) cuando el alumno
logra reconocerse
como parte del proceso histórico (Benadiba, 2007, p.13).
En esa
dirección, esta experiencia ha posibilitado
trabajar contenidos teóricos a
través de
vivencias de los/as estudiantes y
adquirir habilidades de escritura mediante temáticas que son de
su interés. Sin
embargo, la carga emocional que despierta por momentos puede
convertirse en un
obstáculo. Si bien en general los y las chicas/as transitaron
con entusiasmo y
alegría el proceso, las situaciones de angustia vividas en el
aula pusieron de manifiesto
nuestras limitaciones como
docentes, y esto nos llevó a
extremar la vigilancia ética. Aquí
se hace necesario retomar el planteo
interpelador de Gayatri Spivak cuando advierte que el conocimiento
académico
también actúa, consciente o inconscientemente,
reproduciendo la subalternidad
cuando intenta representarla, ya que en este acto de dar espacio
enunciativo al
habla de los silenciados y las silenciadas coloca el discurso de los
sectores
populares en el lugar del Otro. Aunque este proyecto apuntó a
que las personas
escribieran en primera persona sus experiencias, nos preguntamos si
nuestro
interés por impulsar a los y las jóvenes a bucear en su
historia puede resultar
inoportuno en algunos casos. En esa dirección también nos
preguntamos: hasta
qué punto nosotras estamos incidiendo en las construcciones
memoriales de
otros/as, si solicitar información acerca de hechos silenciados
implica algún
tipo de violencia y si nos corresponde o no corregir ciertas formas de
expresarse de los /as chicos/as que si bien no son
“adecuadas” en ámbitos
académicas son propias y legítimas en sus entornos (por
ejemplo, la expresión
“llevar finca” para describir sus actividades). Estos son
solo algunos de los
interrogantes con los que cerramos este breve relato sobre una
experiencia
pedagógica que nos ha dado enormes satisfacciones y que nos
interpela día a día
en nuestras prácticas docentes e investigativas.
Referencias
Adamovsky, E.
(2012). Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880
hasta
2003. Sudamericana.
Bravo N. y M. Alvarado
(2020) Modulaciones fanzineras en la frontera academia/activismos de
los
feminismos del sur. Revista Intersticios de la política y la
cultura, 17, pp.
201-224. En
Benadiba L. (2007)
Historia Oral, relatos y memorias. Maipue
Cuesta Bustillo J.
(2007). Curso de Doctorado. Univ. de La Plata. Mimeo inédito
Gramsci A. (1985)
Antología. Siglo veintiuno.
Galeano E. (1989).
El libro de los abrazos. Siglo veintiuno.
Halbwachs,
M. (2004)
Los marcos sociales de la memoria. Antropos.
Jara, O. H.
(2013). La sistematización de experiencias. Para otros mundos
posibles.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Imdec.
Ponce P.
(2020). Vivir la comunicación en el aula. mimeo inédito.
Rodriguez Agüero
L., Grasselli F. (2008). El testimonio como herramienta para la
reconstrucción
de la memoria de los sectores subalternos. En Ciriza Alejandra (coord)
Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y
memoria. Perspectivas
subalternas, Posta editorial.
Rodriguez Agüero
L., Huertas M. (2010) Acerca de los silencios en las trayectorias de
vida” IV
Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos “La
Travesía de la libertad
ante el Bicentenario”, realizado del 10 al 12 de marzo de 2010,
en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNCu,
Thompson, P.
(2003) Historia Oral y Contemporaneidad. En Anuario de Historia,
memoria y
pasado reciente de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de
Rosario. Homo Sapiens.
Sautu R. (2004)
(comp) El método biográfico. La reconstrucción de
las sociedades a partir del
testimonio de los actores. Lumiere.
Spivak, G. (2003).
"¿Puede hablar el subalterno?" En: Revista Colombiana de
Antropología,
Vol.39, enero-diciembre de 2003, pp.297-364.
Agradezco la lectura a Flor Linardelli y Daniela Pelu
Pessolano.
Nos referimos al conocido trabajo de esta autora"
¿Puede
hablar el subalterno?" En: Revista Colombiana de
Antropología, Vol.39,
enero-diciembre de
2003, pp.297-364.
El pueblo huarpe, originario de la región de
Cuyo, se ubicaba a la
llegada de la conquista española, en las actuales provincias de
San Juan, San
Luis y Mendoza (Argentina) y hablaban las lenguas allentiac y milcayac.
Actualmente, los y las descendientes de los huarpes en Mendoza,
están
organizados en once comunidades ubicadas en el denominado Secano
ubicado en el
departamento de Lavalle.
Parte de estas reflexiones se vieron reflejadas en dos
trabajos
previos: Rodriguez Agüero L., Grasselli F. (2008). El testimonio
como
herramienta para la reconstrucción de la memoria de los sectores
subalternos.
En Ciriza Alejandra (coord). Intervenciones sobre ciudadanía de
mujeres,
política y memoria. Perspectivas subalternas, Posta editorial; y
Rodriguez
Agüero L., Huertas M. (2010) “Acerca de los silencios en las
trayectorias de
vida” IV Congreso Interoceánico de Estudios
Latinoamericanos “La Travesía de la
libertad ante el Bicentenario”, realizado del 10 al 12 de marzo
de 2010, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
[5]
Se entiende por marco
de la memoria, “no
solamente el conjunto de las nociones que podemos percibir en cada
momento,
puesto que ellas se encuentran más o menos en el campo de
nuestra conciencia,
sino todas aquellas en que se alcanza partiendo
de
éstas por una operación del espíritu
análoga al simple razonamiento” (Halbwachs, 2004, p.
156).
Adamovsky, E. (2012). Historia de las clases populares
en la
Argentina. Desde 1880 hasta 2003. Sudamericana.