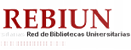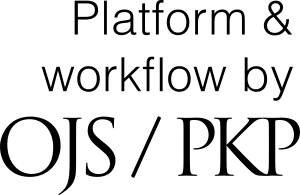Enviar un artículo
Artículos más leídos en el último año
-
374
-
215
-
197
-
192
-
191
Palabras clave
Información
Adhiere a:
Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana / E-ISSN: 1853-3175 - ISSN impreso: 1514-9935
Publicación en línea del:
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Cuyo
Centro Universitario, Mendoza, Argentina (5500)